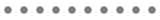Cómo viví la gran alegría de ver a mi amado Huracán Campeón
Por Lucio Di Matteo
A tres meses de nuestro festejo
Estamos dos penales abajo. Otra vez, a un paso de la gloria, retrocedemos dos casilleros y es el rival quien acaricia la palabra Campeón. Ni siquiera tengo fuerzas para putear al Pity Martínez y a Wanchope Abila por los penales errados. Los dos nos hicieron ganar muchos partidos, y justo ahora vienen a errar el penal.
Pienso en las justificaciones al día siguiente, cuando todos me pregunten por qué una vez más no pudimos coronarnos. Sólo se me ocurren frases obvias:”Los penales son una lotería”, “Lo pudo ganar cualquiera”.
Y en ese momento, nacen la rebeldía interna y la fe. No quiero pensar más excusas, sino gritar que Huracán es Campeón a los cuatro vientos. “Tenemos a Marcos Díaz”, pienso. Y entonces se acerca a patear Paulo Ferrari.
Un grato recuerdo viene a mi memoria. cuando el Globo de Angel Cappa goleó 4 a 0 al River de Gorosito, el 4 era Ferrari y el 3 Villalba. Pastore, Defederico y compañía se hicieron un festival con ellos.
También recuerdo que Ferrari es ídolo en Rosario Central, a pesar de haber dado lástima en River. “Es un fracasado”, pienso con las vísceras. “No nos puedo ganar un club que lo tiene de ídolo”, razono con lógica futbolera. Y Ferrari me da la razón: quiere asegurar el remate, y la pelota da en el palo. Empieza a cambiar la historia.
Después viene el penal bien pateado -y convertido- por Erramuspe. Y la chance de ponernos otra vez en tablas: va el arquero rival, Caranta. Otro echado de un equipo grande, y adoptado como emblema por la mitad de Rosario. Pocas veces los arqueros erran penales.
Pero enfrente está Marcos Díaz. Caranta va con su habitual cara de canchero. Enfrente, el Kamikaze está más concentrado que nunca. La pelota vuela, nuestro último héroe en este lío también, y las trayectorias de balón y manos mágicas coinciden.
Grito desesperado. “Vamos Marcos carajo”. Dejo el anteúltimo resto de garganta, mientras mi mujer pregunta asustada desde la habitación:
-¿Estás bien?
-Estoy bárbaro, Marcos atajó el penal.
Me mira como si estuviera loco, y tiene razón. Más que nunca, exploto de bronca por no verlo en la cancha. Como hincha, realizo el peor de los sacrificios: no ir a la final (primera vez en mi vida que me pierdo una) en honor a las cábalas. Si en los 16avos. de final, cuando eliminamos a Boca, estaba de vacaciones; y en octavos, cuartos y semifinal, trabajando; no voy a cambiar justo en el partido decisivo. Me consuelo pensando que mi hermano está allá, en San Juan, sufriendo tanto como yo pero en el lugar de los hechos.
A partir de allí, empieza la definición. Los dos equipos aciertan el último penal, y comienza la infartante serie de uno. Todos se vuelven expertos pateadores de penales, no fallan Abreu ni Correa, el mismo que nos hizo un golazo jugando para Ferro. Gracias a Dios, también son infalibles Chiche Arano y Mancinelli, a pesar de mi miedo porque son defensores.
Hasta que llega el momento de Encina. Que nos atendió cada vez que pudo. Cuando va a patear, ya perdí la categoría de persona. Soy sólo un cúmulo de nervios. Si el nirvana existe, transito vertiginosamente el estado contrario.
En ese momento, como en los anteriores penales de la serie de uno, soy el niño del barrio de Pompeya que esperaba cada lunes del colegio para cruzarse con los vecinos. El adolescente que sufrió el primer descenso y se desahogó con el ascenso del 90. El adulto de los sueños postergados y la rabia contenida.
Soy un hincha. Sólo un hincha. Nada más que eso, y nada menos. Si, en ese momento, me proponían matar a alguien para salir campeón, decía que sí. Soy un adolescente a punto de tener su primera relación sexual. Sólo me importa conseguir lo que quiero. Mañana habrá trabajo, obligaciones, vida normal. En este instante es todo Huracán.
Y va Encina. Me preparo para seguir el calvario o lanzar el grito contenido. En el segundo que dura la pelota en el aire, mi vista se prepara para verla en la red y putear. Pero no, llega el instante que cambia mi vida para siempre. El que esperé desde que tengo uso de razón.
De tanto nervio, casi no veo cómo rebota la redonda en las manos de nuestro héroe-arquero. Pero sí noto cómo va hacia el medio del área, alejándose del maldito arco. Ahora sí. ¡Huracán es Campeón!
¡Campeón! grito con toda el alma y mi resto de cuerdas vocales. Sólo puedo hacerlo dos veces, y después lloro como si mis ojos fueran las Cataratas del Iguazú.
Pienso en mi padre, que ya no está, y lloro más. Daría años de vida, los que le faltaron a él, para tenerlo conmigo en este momento. Pienso en mi hermano delirando en la cancha, en lo que nos costó llegar a ésto (41 años), y redoblo el llanto.Mi mujer pregunta si estoy bien. Respondo eufórico: “Estoy mejor que nunca”. Mi hijo dice “¿por qué llorás, papá?”. No puedo explicarle, a sus tres años, que a veces se llora de felicidad. Sólo atino a decirle: Huracán es Campeón, hijo.
Lo alzo, canto “Dale Campeón, Dale Campeón”, y le transmito tanta felicidad que me acompaña en el canto. Estoy viviendo el sueño, el mismo que me despertó durante tantas noches previas a la Copa Argentina. Ahora sí, es el momento de festejar.
-Lucio, nos vamos, le digo al pequeño que no sólo heredó apellido, factor sanguíneo, color de cabello y equipo de fútbol, sino también el nombre.
-¿Adónde?, pregunta con su inocencia.
-Al Parque Patricios, a festejar.
“Dale Campeón, Dale Campeón”, cantamos a dúo. Nos fundimos en un abrazo. Como si estuvieran mi viejo y mi abuelo con nosotros, corremos y reímos como locos. Siento que un elefante se desprende de mis hombros, y extraigo sin dolor una espina que tenía clavada en el corazón.
¡Somos Campeón, Carajo! ¡Somos Huracán!
NOTAS RELACIONADAS